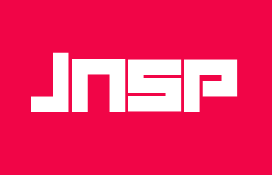Mayo de 2009. Jim Jarmusch estrena en Norteamérica su nueva película, ‘Los límites del control’, y servidor, que anda por allí haciendo no viene al cuento qué, sugiere a sus amigos canadienses que vayan con él a ver el filme puesto que está rodado en el barrio madrileño en el que vive. El mismo vecindario del que les lleva hablando maravillas unos meses. En la misma plaza por la que varios días vio pasear a una enigmática rubia con sombrero vaquero para luego darse cabezazos en la pared por no haber reconocido, teniéndola tan cerca, a Tilda Swinton. Desde luego que aquello, más que una película, se había convertido en algo así como una cuestión de orgullo personal.
Mayo de 2009. Jim Jarmusch estrena en Norteamérica su nueva película, ‘Los límites del control’, y servidor, que anda por allí haciendo no viene al cuento qué, sugiere a sus amigos canadienses que vayan con él a ver el filme puesto que está rodado en el barrio madrileño en el que vive. El mismo vecindario del que les lleva hablando maravillas unos meses. En la misma plaza por la que varios días vio pasear a una enigmática rubia con sombrero vaquero para luego darse cabezazos en la pared por no haber reconocido, teniéndola tan cerca, a Tilda Swinton. Desde luego que aquello, más que una película, se había convertido en algo así como una cuestión de orgullo personal.
Pero todos sabemos que el cine siempre refleja fielmente los ambientes en los que transcurre la acción. Así que cuando es la cara más sucia de Madrid la única que sale en pantalla, cuando para el director todas las esquinas parecen oler a orines de la noche anterior, y todas las paredes son una única piel de carteles semi arrancados tatuada con feas firmas, la decepción hace, irremediablemente, su aparición. Y te cabreas, y te indignas, y aseguras que no te ha gustado nada la película aunque no puedes determinar qué porcentaje de decepción corresponde al retrato de Madrid y cuánto al esnobismo de un autor que, cuando quiere, sabe tomarnos el pelo como quiere. Otra estafa de arte y ensayo con el arte siempre por delante, como debe ser.
En ‘Los límites del control’ Jarmusch cuenta la historia de un misterioso hombre, encarnado por Isaach de Bankolé, cuyas actividades están totalmente fuera de la ley y nunca lo oculta. Un silencioso solitario que viaja a España para terminar un trabajo de encargo. Un alma muda que desconfía de todos y que nunca revela su objetivo a nadie. Un caballero de costumbres que sólo cambia de traje cuando cambia de ciudad y cuyas visitas al Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía son igual de monótonas que una vida vivida en una terraza, en torno a dos cafés solos, esperando a que alguien le pregunte si habla español. Y así hasta el infinito.
Porque esto es lo que Jim Jarmusch ofrece al espectador: el aburrimiento a través de la reiteración. Mismas escenas, mismos diálogos, mismas situaciones repetidas hasta la saciedad ya sea en Madrid, Sevilla o un desierto de Almería. Mucho silencio. Mucha chicha de relleno. Que sí, que según la sinopsis enviada a la prensa el filme habla de un viaje definido y onírico que le obligará a atravesar a la vez el país y su conciencia, pero la verdad es otra muy distinta. Que para viajes en la película, como mucho, el del tripi que se metió el guionista y director a la hora de plantearse semejante historia. Valor del bueno.
Han pasado los meses y la película se estrena por fin en España tras su breve paso por San Sebastián. Los críticos no se mojan demasiado, pero por lo que se ha podido leer no ha entusiasmado. Pero tampoco se puede hablar de fracaso. Al menos las críticas publicadas hasta el momento no parecen tenerle tanta tirria acumulada como yo. Así es cuando descubres que, como si de un noviazgo roto se tratase, con los meses, del cine, olvidas lo malo para recordar sólo lo mejor. Y entonces piensas en la impecable fotografía, en Bill Murray, en John Hurt sentado en una terraza sevillana, en los cuadros del Reina Sofía, en que la suciedad ambiental de las calles de Madrid, nos guste o no, es tan real como la vida misma… ¿Historia de un renuncio anunciado? No maten al periodista, que aquí nadie tiene la culpa de que, al lado de ese carísimo folleto turístico llamado ‘Vicky, Cristina, Barcelona‘, cualquier visión pegada a los pies de la realidad nos parezca una obra maestra. Que insisto, no es el caso. 4,5