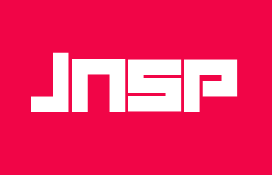Trece años han pasado desde que James Cameron estrenó ‘Avatar’, una película que no solo revolucionó la taquilla, sino que también mostraba avances técnicos notables en sus efectos visuales, especialmente en el uso del 3D (quizá la única producción que ha sabido llevarlo al máximo de sus capacidades).
En su secuela, ‘Avatar: El sentido del agua’, el director continúa ofreciendo un apabullante espectáculo visual, retomando la historia más o menos el mismo tiempo después que el que ha sucedido entre película y película. Ahora, Jake Sully y Neytiri han formado una familia y viven apaciblemente en los bosques de Pandora con sus cuatro hijos. Su idilio se ve inesperadamente interrumpido por la llegada de los hombres del cielo (los humanos), que amenazan la seguridad de Jake y su familia, por lo que deben sacrificar su forma de vida para poder vivir nuevamente de forma pacífica.
Cameron es uno de los pocos directores en activo cuyo sentido del espectáculo sigue fuertemente arraigado a la idea clásica de la cualidad evasiva del cine, entendiendo este arte como la forma definitiva de entretenimiento y como una fuente inagotable de posibilidades narrativas. Su nueva incursión en su adorado universo de criaturas azules, además de un desmesurado despliegue de medios, es una apuesta directa por el escapismo. En el primer plano de la película, un travelling se adentra en la naturaleza salvaje de Pandora mientras la voz en off del protagonista narra los acontecimientos que han pasado entre entrega y entrega. Desde ese momento, Cameron induce al espectador a una suerte de hipnosis, elevada por la meticulosa creación de la colorida fauna y flora que presenta. Incluso si lo que sucede no es especialmente apasionante, siempre es placentero perderse en su fantasía cuasi New Age.
‘Avatar: El sentido del agua’ es mucho más interesante en su bello envoltorio visual y en su intrépido sentido de la aventura que en su machacón empeño de retratar un modelo familiar ejemplar. Ahí se encuentra lo más decepcionante de una película cuya modernidad está muy presente en todos los apartados técnicos, pero cuyo corazón depende demasiado de la tradición de unos valores patriarcales desfasados. Sin embargo, obviando ese aspecto, es una producción admirable a muchos niveles. Especialmente en la creación artística de un universo hasta ahora inexplorado. A Cameron le interesa descubrir con pleno detalle las nuevas reglas de ese nuevo paraíso que inventa, y pese a que, en cierta medida, detenerse a observar la naturaleza indómita y las diferentes costumbres de los Na’vi no suponga un avance para la trama, resulta refrescante que una superproducción de estas características se tome su tiempo recreándose en estos momentos. Es precisamente en toda esa segunda hora, donde se justifica la existencia de la película, en la cristalina belleza digital del apasionado proyecto megalómano del cineasta.
En la tercera parte de esta larguísima odisea, aparece finalmente la acción, las explosiones y todo aquello que uno se espera de una película como esta. Cameron nivela bien los tiempos y la tensión de estas escenas, consiguiendo que resulten emocionantes incluso cuando el sentimentalismo se cuela peligrosamente en ocasiones. Las autorreferencias a ‘Titanic’ y el virtuosismo con el que están rodadas todas las secuencias de acción, hacen que sea difícil resistirse al simple disfrute. Aún teniendo un guion predecible y no demasiado elaborado, la película ofrece siempre un espectáculo vistoso y un entretenimiento de calidad. Algo no tan fácil de encontrar en un cine comercial cuya originalidad brilla por su ausencia, y donde se ha reemplazado la artesanía por el piloto automático. James Cameron sigue buscando reventar la taquilla con cada película, pero al menos lo hace con la pasión y el arrojo de alguien que adora su trabajo.