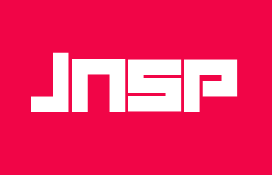Sé que no soy el único que no olvidará jamás la genuina sensación de ver el estreno en España del clip de ‘Smells Like Teen Spirit’ presentado por Beatriz Pécker en Rockopop, una mañana de sábado del invierno de 1991. La impresión de estar presenciando algo único fue inmediata y el ansia por saber más de aquello, irrefrenable. Devoré ‘Nevermind’ incansablemente, ansiaba escuchar ‘Bleach’ (sitúense, los más jóvenes: importar discos de un sello independiente norteamericano era una proeza). Fui a ver su primer concierto en España, en el Palacio de los Deportes, donde di mis primeros paso de pogo y rompí (me rompieron) unas gafas. Luego llegaron ‘Incesticide’, seguramente el disco de rarezas que más haya escuchado en mi vida, y más tarde ‘In Utero’, extraño, incómodo, furioso, magnético… más hueso que roer. Pero la deriva que adquiría la figura de Cobain era grotesca: visiblemente incómodo con su papel de estrella, se esforzaba por hacer todo lo que no se esperaba de una. O eso creía él, porque acabó cayendo en los clichés más clásicos de los iconos del rock, incluido morir de forma precipitada y trágicamente joven, aunque solo en principio, porque a pocos de los que más o menos seguíamos sus inciertos pasos nos sorprendió realmente la noticia con la que despertamos el 6 de abril de 1994.
Sé que no soy el único que no olvidará jamás la genuina sensación de ver el estreno en España del clip de ‘Smells Like Teen Spirit’ presentado por Beatriz Pécker en Rockopop, una mañana de sábado del invierno de 1991. La impresión de estar presenciando algo único fue inmediata y el ansia por saber más de aquello, irrefrenable. Devoré ‘Nevermind’ incansablemente, ansiaba escuchar ‘Bleach’ (sitúense, los más jóvenes: importar discos de un sello independiente norteamericano era una proeza). Fui a ver su primer concierto en España, en el Palacio de los Deportes, donde di mis primeros paso de pogo y rompí (me rompieron) unas gafas. Luego llegaron ‘Incesticide’, seguramente el disco de rarezas que más haya escuchado en mi vida, y más tarde ‘In Utero’, extraño, incómodo, furioso, magnético… más hueso que roer. Pero la deriva que adquiría la figura de Cobain era grotesca: visiblemente incómodo con su papel de estrella, se esforzaba por hacer todo lo que no se esperaba de una. O eso creía él, porque acabó cayendo en los clichés más clásicos de los iconos del rock, incluido morir de forma precipitada y trágicamente joven, aunque solo en principio, porque a pocos de los que más o menos seguíamos sus inciertos pasos nos sorprendió realmente la noticia con la que despertamos el 6 de abril de 1994.
Superado el luto, la entonces poderosísima industria propagandística de la música descubrió el filón de otro bonito cadáver. «El siniestro club de los 27», «icono» y demás pamplinas han ido alimentando la figura de Cobain como el salvador del rock, un nuevo semidiós que sumar a la lucrativa lista de Morrison, Hendrix, Joplin, etc. Los años, veinte en concreto, han hecho hoy del músico de Seattle un monigote para vender camisetas, poco relevantes reediciones, DVDs en directo, libros y mil vainas que aportan poquito y alimentan una nostalgia lindando en lo patético. Tan patético que los más jóvenes aficionados a la música lo advierten y ven en ello la debilidad perfecta con la que atacar a la generación previa, matando al padre. La opinión de que Kurt y Nirvana son y fueron un bluff, de que sus discos fueron una mierda y su éxito inmerecido se extiende como un viral. Quien más y quien menos, todos hemos vilipendiado a algún intocable ídolo precedente, a modo de afirmación de una nueva forma de entender la música popular.
Ante esto, se impone poner un poco de cordura y templanza. Desde luego, Kurt estaba muy lejos de ser un nuevo Lennon, un nuevo Brian Wilson o un nuevo Brian Jones. Al menos, el escaso bagaje discográfico de Nirvana (apenas tres álbumes de estudio) no da para certificarle como un «genio» al que venerar como tal, máxime cuando tal calificativo se usa con gatillo fácil y raramente se aplica a artistas vivos cuyas largas carreras han dado para mucho bueno y algo malo. ¿Quién dice hoy «el genio de Minneapolis» para referirse a Prince o «los genios de Athens» para hablar de R.E.M. sin que venga alguien a ponerle la cara colorada? Si Cobain era un genio no podemos decirlo o, al menos, no en términos musicales, y si es un ídolo para muchos es, en buena parte, por la mercadotecnia que le ha encumbrado de forma interesada después de su fallecimiento y de la que se han beneficiado tanto sus socios musicales (aunque Grohl ha sido claramente más hábil que Novoselic) como sus herederos.
Pero también hay que ser justos. La figura de Kurt Cobain y el papel musical de Nirvana fue crucial. En un panorama en el que el dinosaurio de metal avanzaba a duras penas con los últimos destellos de brillantez de Guns ‘N Roses y Metallica y en el que U2 eran de las pocas bandas encumbradas que se molestaban por lanzarse a caminos distintos de los previsibles, solo Nirvana pudieron sacudir la escena y lo hicieron a lo grande. Seguro que no eran los más originales, como pudimos descubrir después, pero nadie dio como ellos con una fórmula en la que rock, punk, pop y metal se mezclaban y confundían de forma entonces incomprensible (como es normal, a los más jóvenes nos faltaba bagaje) pero fascinante y magnética. ‘Nevermind’ tiene sus defectos (aunque no muchos), pero su mayor valor es que hizo de mazo para abrir una brecha en la que hurgar, una rendija en el muro que hacía invisibles a miles de bandas, hoy cruciales, cuyo destino quizá hubiera sido otro de no ser por la ruptura que impuso el grupo de Seattle, descolocando a la propia industria, que se vio obligada a cambiar rápidamente y adaptarse a las nuevas demandas del público. Su impacto fue brutal y, desde luego, ha marcado la deriva de la cultura popular (no solo en la música, ojo) posterior.
Olvidándonos de esas cuestiones circunstanciales y ciñéndonos a Cobain, quizá lo más razonable sea juzgarle, como a todo artista, por sus obras. Y los tres álbumes de estudio de Nirvana son discos que rezuman la visión única de Kurt, que supo hacer suyos los hallazgos de bandas como Black Sabbath, Mudhoney y Sonic Youth e imponer a ellos una personalidad en la que quedaba retratada su mente preclara para el gancho instantáneo y el gran poder que la rabia y el enfado podían aportar al rock. ‘Bleach’ fue un radiante y brillante balbuceo de lo que fue ‘Nevermind’, perfecta expresión de un nuevo pop, que a su vez derivó en más rabia y enfado, quizá sobre todo consigo mismo, expresados en ‘In Utero’, una verdadera lucha por transgredir todo lo que el mundo esperaba de él, empezando por contratar a Steve Albini para «desproducir» y terminando por unas letras y un arte gráfico que daba muestras palpables de que algo no iba del todo bien en aquella azotea. Pienso sinceramente que, aunque ya carezcan del factor sorpresa de entonces, a día de hoy siguen siendo obras poderosas y rotundas, muy distintas entre sí y a las que merece mucho la pena atender con interés. Kurt Cobain no es el semidiós de la trova heroica que muchos han construido interesadamente, pero tampoco era el artista mediocre que otros quieren dibujar hoy. El valor de sus discos es indiscutible y, además, cambiaron muchas cosas. Especialmente, a los que los vivimos.