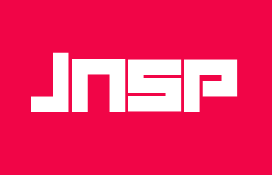“Me gustaría hacerte Pheliz (Taylor)”. Ya lo decía McNamara en aquella nota escrita en una terraza del rastro en las primeras escenas de ‘Laberinto de pasiones’. Una muestra más, y qué muestra, de que Elizabeth Taylor era algo más. De que su nombre, como solo pasa con los grandes, había pasado a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano para que jugáramos con él a nuestro antojo. Un regalo que nadie puede pagar. Porque decir Liz Taylor es decir mucho. Invocar su nombre significa inundar nuestra cabeza de matrimonios múltiples, de caprichos de diva, del exceso de ese Hollywood que ya nunca más será. Vale que la Taylor pasó las dos últimas décadas rozando el esperpento. Pero nunca llegó a él. Esperemos que su muerte hoy en Los Ángeles, como le pasó a su amigo Michael Jackson, sirva para que aquellos que simplemente veían en su figura una fantasía gay empiecen a valorar el legado artístico de una mujer irrepetible.
“Me gustaría hacerte Pheliz (Taylor)”. Ya lo decía McNamara en aquella nota escrita en una terraza del rastro en las primeras escenas de ‘Laberinto de pasiones’. Una muestra más, y qué muestra, de que Elizabeth Taylor era algo más. De que su nombre, como solo pasa con los grandes, había pasado a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano para que jugáramos con él a nuestro antojo. Un regalo que nadie puede pagar. Porque decir Liz Taylor es decir mucho. Invocar su nombre significa inundar nuestra cabeza de matrimonios múltiples, de caprichos de diva, del exceso de ese Hollywood que ya nunca más será. Vale que la Taylor pasó las dos últimas décadas rozando el esperpento. Pero nunca llegó a él. Esperemos que su muerte hoy en Los Ángeles, como le pasó a su amigo Michael Jackson, sirva para que aquellos que simplemente veían en su figura una fantasía gay empiecen a valorar el legado artístico de una mujer irrepetible.
Y es que Liz Taylor siempre será sinónimo de espectáculo en la acepción más elegante del término. A este negocio dedicó gran parte de su vida, una carrera impuesta, decía ella, puesto que desde niña enamoró a la cámara en anuncios televisivos y pequeños cameos en películas. Tuvo que ser al lado de otro mito, Lassie (1944), donde se hizo mundialmente famosa. A los 12 años nació una estrella. Podía haberse quedado ahí, en comparsa de un perro como le pasó a tantos niños de la época, pero quién sabe si por su fuerte carácter o fruto de sus ojos violetas, su carrera escogió el camino de subida, y lo mismo hacía de la rebelde Amy en ‘Mujercitas’(1949) que se enfrentaba a otros iconos (Dios los cría y ellos se juntan) como James Dean y Rock Hudson en ‘Gigante’ (1956), que descubrió al mundo la sensualidad de las morenas en una época claramente a favor de las rubias.
De que pasara a formar parte de la iconografía gay buena culpa tuvo Tennesse Williams, autor de los textos que inspiraron dos de sus mejores películas. En la primera, ‘La gata sobre el tejado de zinc’ (1958), compartió pantalla con los ojos más impactantes del cine en su versión másculina, Paul Newman. De haberlos visto juntos en escena, Stendhal se habría olvidado de Florencia. En ‘De repente el último verano’ (1959) confirmó que su técnica interpretativa traspasaba el límite de la belleza. Aunque si hay una película que defina a Taylor es, sin duda, ‘Cleopatra’ (1963), como bien ha dicho alguien por ahí, el fracaso más elegante de la historia, donde conoció a Richard Burton, dos veces marido y compañero de varios escándalos de la época. Y menos mal, que las estrellas perfectas, por aburridas, no perduran.
Elizabeth Taylor lo tuvo todo en vida y casi siempre en pareja, como solo podía pasar con alguien capaz de casarse ocho veces: dos premios Oscar (uno por ‘Una mujer marcada’ (1960) y otro por ‘¿Quién teme a Virginia Woolf’ (1966)) y dos Globos de Oro. Aunque los números impares también le dieron suerte en forma de tres Bafta, un León de Oro, un nombramiento como Dama del Imperio Británico y hasta un Príncipe de Asturias de la Concordia. Aunque pocos premios como ser la persona que puso voz a la primera palabra de Maggie, la eterna bebé de Los Simpsons. Curiosamente, hace casi 20 años, también unos dibujos, aunque en versión real, fueron su despedida de la gran pantalla, ‘Los Picapiedra’ (1994), que gracias a ella desde hoy dejará de ser recordada como la película de la Betty Mármol gorda.
Pero que Liz Taylor dejara el cine no significó que dejara la vida pública, y los últimos años tan famosa fue su lucha contra la discriminación a los enfermos de sida como su incondicional apoyo a Michael Jackson, en el que vio en cierto modo un espejo de infancia robada como la suya. Con su muerte, hoy nos hemos quedado un poco más solos en la vida. Y es que si nadie ha podido ocupar el lugar dejado por Jackson, nadie podrá hacer lo propio con el de Liz. Que unos guantes blancos en cualquier otro siempre serán una simple imitación del Rey como unos ojos violetas, en el mejor de los casos, lentillas.