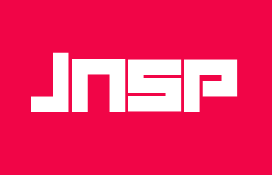Viendo ‘127 horas’ es imposible no acordarse de ‘Buried’ (2010). La premisa es parecida, mínima, pero los resultados muy distintos. Hacer un análisis comparativo de las dos películas resulta de lo más jugoso e ilustrativo. Allí donde Rodrigo Cortés apostaba por la contención expresiva y la austeridad formal como método más eficaz de implicar emocional y físicamente al espectador, de transmitir la angustia del protagonista, Danny Boyle opta por todo lo contrario: el desbordamiento expresivo, la expansión dramática y la sobreactuación histérica.
Viendo ‘127 horas’ es imposible no acordarse de ‘Buried’ (2010). La premisa es parecida, mínima, pero los resultados muy distintos. Hacer un análisis comparativo de las dos películas resulta de lo más jugoso e ilustrativo. Allí donde Rodrigo Cortés apostaba por la contención expresiva y la austeridad formal como método más eficaz de implicar emocional y físicamente al espectador, de transmitir la angustia del protagonista, Danny Boyle opta por todo lo contrario: el desbordamiento expresivo, la expansión dramática y la sobreactuación histérica.
¿Por qué? Porque teme aburrir. Una de dos, o Boyle no confía en su propio guion (una adaptación del libro autobiográfico del montañero Aron Ralston) o no lo hace en su capacidad como cineasta. Repasando la filmografía del director inglés, en continua cuesta abajo desde su célebre ‘Trainspotting’ (1996), hay quedarse con la segunda opción.
¿Qué hace Boyle para no aburrir? Acumular, amontonar, superponer hasta la saturación todo tipo de recursos pirotécnicos. Boyle abusa de los efectos de montaje, sonido y posproducción, la pantalla dividida porque sí, la música extradiegética, los filtros y texturas fotográficas y las digresiones narrativas para “dar aire” a la película: flashbacks, sueños, alucinaciones…
Hora y media de juegos de artificio, de lucecitas y colorinchis, cuya única función es “hacer tiempo” para la “gran escena (gore) final”, esa que ha provocado desmayos (o eso dicen) y todos esperamos desde que se produce el conflicto dramático. Un desenlace tan efectivo como efectista que genera una conclusión. Como si de una añeja película educacional se tratara, Boyle nos dice a modo de moralina final: “niños, cuando vayáis de excursión, no olvidéis decir a vuestra familia dónde vais a estar”. (Nota al pie: ¡qué ganas de volver a ver ‘Touching the Void’!) 4.