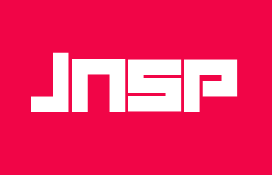¿Puede llegar Tame Impala al éxito comercial de artistas como Jack White? Era la pregunta que nos hacíamos tras constatar el lleno absoluto de La Riviera y la viva respuesta del público ante temas como ‘Elephant’ o ‘Feels Like We Only Go Backwards’ -sin duda, los hits de ‘Lonerism‘ (2012), mucho más coreados que los de ‘InnerSpeaker’ (2010)-, haciendo un feroz pogo como si sonara un ‘Seven Nation Army’ cualquiera.
¿Puede llegar Tame Impala al éxito comercial de artistas como Jack White? Era la pregunta que nos hacíamos tras constatar el lleno absoluto de La Riviera y la viva respuesta del público ante temas como ‘Elephant’ o ‘Feels Like We Only Go Backwards’ -sin duda, los hits de ‘Lonerism‘ (2012), mucho más coreados que los de ‘InnerSpeaker’ (2010)-, haciendo un feroz pogo como si sonara un ‘Seven Nation Army’ cualquiera.
La vocación de Kevin Parker parece estar lejos de esta meta, más cerca de desarrollar su particular visión cubista de la psicodelia que de componer un éxito que le haga llenar estadios. Ese es uno de los hechos aparentemente contradictorios que rodea la popularidad de Tame Impala: sus canciones se alejan completamente de estrofas o estribillos y parecen más bien ideas abordadas desde diferentes facetas, como si hubiera tomado un sample de los primeros Pink Floyd y lo mezclara con breaks de hip hop. Que no es carne de radiofórmula, vamos. Y, sin embargo, la reacción salvaje del público (que, por una vez, estaba más atento al concierto que a la charleta) daba la impresión de lo contrario.
En esa reacción se encuentra otra contradicción más: la música de Tame Impala, a pesar de recurrir a riffs potentes dignos de Black Sabbath, tampoco está hecha para el subidón. Arranques y parones, deconstrucciones y reconstrucciones, parches y elementos puestos del revés, todo ello evita la continuidad necesaria para quien quiera sudar moviendo los pies. El mayor ejemplo fue una ‘Be Above It’ que en directo mostró una faceta más contemplativa de lo esperado y que al principio pareció decepcionar con su baja intensidad pero que luego llegamos a apreciar más todavía al ver que su intención era otra. A ello ayudó la reinvención de los temas, que hicieron parecer las pistas del disco como simples bocetos de lo que iba a ocurrir sobre un escenario. Tame Impala tiene vocación de ser como los gigantes de la psicodelia o el hard-rock, de Grateful Dead a Led Zeppelin (eliminando toda la raíz bluesera de ambos), empezando por lo visual -melenas, barbas, proyecciones llenas de colores- y acabando en el alargamiento hasta el infinito de las canciones, pero con el punto experimental de Silver Apples o de los músicos electrónicos de los sesenta y setenta: los sintetizadores y osciladores también forman parte de su sonido.
Y ahí viene otra -aparente- contradicción más: a pesar de su vocación de directo, la esencia de Tame Impala parece encontrarse en el estudio de grabación. Kevin Parker, obseso confeso del sonido, estaba rodeado por numerosos pedales de efectos que iba accionando con sus pies descalzos con precisión milimétrica. Sin embargo, a pesar de que esta tarea podría requerir toda su atención, no dudó en comportarse como una estrella del rock, moviéndose, alzando la guitarra, acercándose al público. Era un alivio para cuando el sonido de la sala se mostraba poco brillante (nadie se sorprende ya) o también para cuando, a pesar del derroche de creatividad, empezabas a sospechar que las canciones se estaban pareciendo demasiado entre sí. Otra más de las aparentes contradicciones de una banda que se basa en ellas para forjar una de las personalidades más sólidas del panorama musical actual.