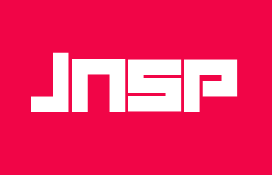De los múltiples logros profesionales de Alejandro Amenábar hay uno en especial que merecer ser destacado. No me refiero a su loable habilidad para cambiar el chip y adaptarse a un género distinto en cada película, ni tampoco a tener la suerte de haber podido dirigir a gente como Nicole Kidman, Penélope Cruz, Rachel Weisz y Ana Torrent. Mucho menos a su Oscar por ‘Mar adentro’. No. Que Amenábar sea un grande dentro del cine español no responde tanto a la calidad de sus filmes (comienza el debate) como de su innegable capacidad para haberse creado la etiqueta de imprescindible, de must, de nombre-marca cuyo trabajo todos se sienten obligados a ver para, luego, posicionarse a favor o en contra y así encontrar su lugar en el mundo. Buñuelesco, almodovariano, amenabariano… Sin etiquetas, que decían los Astrud, tú no existes.
De los múltiples logros profesionales de Alejandro Amenábar hay uno en especial que merecer ser destacado. No me refiero a su loable habilidad para cambiar el chip y adaptarse a un género distinto en cada película, ni tampoco a tener la suerte de haber podido dirigir a gente como Nicole Kidman, Penélope Cruz, Rachel Weisz y Ana Torrent. Mucho menos a su Oscar por ‘Mar adentro’. No. Que Amenábar sea un grande dentro del cine español no responde tanto a la calidad de sus filmes (comienza el debate) como de su innegable capacidad para haberse creado la etiqueta de imprescindible, de must, de nombre-marca cuyo trabajo todos se sienten obligados a ver para, luego, posicionarse a favor o en contra y así encontrar su lugar en el mundo. Buñuelesco, almodovariano, amenabariano… Sin etiquetas, que decían los Astrud, tú no existes.
Pero a diferencia del de Calanda y del de Calzada de Calatrava, que se ganaron la adjetivización del apellido por saber construirse un universo propio, es precisamente en las etiquetas donde reside la gran ironía del cine de Amenábar. Más que nada porque no las hay. Y es que hablamos de un director de oficio perfecto e irreprochable pero que, en lo que se refiere el alma y a la tripa que convierte al arte en arte, se muestra irreconocible. De Amenábar sabemos que un filme es suyo porque lo hemos leído en el cartel de la película, pero en pantalla no hay dejes, no hay colores, no hay estructuras ni fetiches que revelen una marca concreta de la casa. El autor invisible, que todavía no tengo claro si es algo bueno o malo.
Esto precisamente le pasa a su publicitada ‘Ágora’, que a días te parece maravillosa y a días no puedes dejar de odiarla. Larga -aunque recortada desde su proyección en Cannes- realista y matemática, la carísima nueva aventura de Alejandro es una biografía clásica que te deja con los ojos abiertos pero con el corazón lleno, no de sangre, sino de horchata. La misma que corre por las venas de los actores, que a excepción de Rachel Weisz, parecen perdidos en los magníficos decorados como si durante el rodaje les hubieran aturdido con la irritante música de grititos que acompaña toda la acción de la película. Como si tuvieran prisa por llegar cuanto antes a ese clímax final perfectamente calculado para arrancar la lágrima del espectador que no se quedó con la fórmula sensiblera, aquí repetida, de ‘Mar adentro’.
Pero no todo son desgracias. La narración de la vida de Hipatia, que por desgracia en ocasiones se pierde en florituras dignas de libro de texto Santillana, es siempre apasionada y honesta. Quizás por eso empatizas rápido con personajes y creador, tanto que para corresponder el favor te obligas a meter tu cabeza en ese viaje para descubrir, por desgracia, que nunca te vas del todo de esa sala de cine cuyo aire acondicionado sigue demasiado alto para las fechas que vivimos. Que tienes, sin querer, todos los sentidos puestos fuera de la pantalla. Porque fundamentalismos aparte, serás tú, y sólo tú, el único culpable de que no te guste demasiado lo nuevo de Amenábar. Y éste es un sentimiento de culpabilidad que no se quita con un simple lavado de manos. No, señor. 5,5