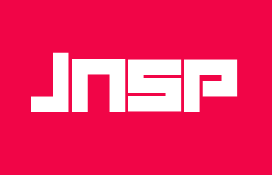“Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro.
Como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces.
De haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura,
y haber malgastado en borradores la presente”.
(‘Simulacro’, 2013)
Nunca entrevisté a Rafa Berrio (aunque él se esforzó por que usáramos su nombre completo en los últimos tiempos, siempre fue Rafa). Y eso me va a pesar siempre. Tuve ocasión de hacerlo y, por hache o por be, no lo hice. En buena parte, creo, fue por temor. El temor de no estar a la altura de un creador con su bagaje y sabiduría, de un rockero ilustrado que se inspiraba en Cioran, Baroja, Gil de Biedma o Pessoa que había sobrevivido a una vida en los márgenes de la escena (de cualquier escena) a base de verdad, de autenticidad inquebrantable. Me imponía, en suma, y me avergüenza un poco verbalizarlo, porque sé que era mucho más cercano de lo que aparentaba.
Él dejaba ver que la bohemia (de la que hacía mofa en ‘Mis amigos’, con su valedor Diego Vasallo como «inspiración») y el teórico malditismo eran un parapeto para la persona que era –mucho más solaz que sombría– y sus inseguridades. Quería separar de sí mismo esa figura a medio camino de Lou Reed y Leonard Cohen creada entre efluvios de vinate, musgo, serrín y galerna, que describía a conciencia bares oscuros y lupanares y homenajeaba a los amigos perdidos por la heroína (‘Santos mártires yonkis’). Y le restaba peso con un fino sentido del humor, desplegado con elegancia y una media sonrisa de ironía. “El nihilismo sin humor es un poco estúpido”, decía.
Pero de un tipo que decía no vivir de la música ni cuando, tras años haciendo discos sin suerte y perviviendo en buena medida de escribir letras para Mikel Erentxun (‘Rara vez’, ‘Veneno’, ‘A veces te quiero siempre’), la prensa y el público dejaron de darle la espalda con dos discos hermanos de chanson sui generis como ‘1971’ y ‘Diarios’ –publicados por la multinacional Warner, además–; de un hombre que tenía un espíritu errante, al que le “gustaba vivir en sitios raros” como una caravana o un despacho de abogados, probable herencia de su ascendencia vasco-romaní (no puede ser casual que en euskera se llamen “buhameak”, “bohémiens” en francés); de un hombre que hace menos de diez años llevaba su carrera desde un locutorio porque no tenía Internet en casa; es difícil no decir que era, lo quisiera o no, un bohemio. Le disculpa que para él eso era lo normal.
Y, si era un bohemio involuntario, era rockero a conciencia. Quizá nos engañó por un momento el afrancesamiento a lo Brel, Brassens o Aznavour con el que logró cierta notoriedad en los últimos años más allá de un ámbito local, pero desde que en el Donosti de 1979 –dentro del mismo círculo que su célebre amigo Poch– formara su primer grupo UHF, lo suyo siempre fue el rock. Por aquel entonces, presidido por tintes nuevaoleros que les llevaron de manera efímera a la capital para actuar con Nacha Pop y Mamá –de aquello apenas quedaron registradas ‘Coge el teléfono’ y ‘Un buen chico’, de un split con Mogollón–. Pero luego, sin separarse de Iñaki De Lucas (uno de sus colaboradores más frecuentes, que luego alcanzó mayor notoriedad con La Buena Vida y, últimamente, su “secuela” Amateur) y José Puerto, mostraría su faceta más “velvetiana” con Amor a Traición.
Su esforzado primer disco (no llegaría hasta 1994, nada menos) era un ejercicio de rock clásico presidido por una absoluta maravilla como ‘No pienso bajar más al centro’ –un perverso ejercicio de embauque que trataba de convencer a una novia despechada de que había dejado atrás sus días turbios y que se quedaría en Eguía por siempre; es, con seguridad, una de sus mejores canciones–. Esa aventura se prolongó dos años después en ‘Una canción de mala muerte’, que de nuevo se aferraba a “su verdad”, reivindicando a contracorriente –el efervescente indie rock imponía otro paso– el clasicismo de Reed, Warren Zevon o Bruce Springsteen en canciones tan redondas como ‘Ángel de los locos de amor’ o ‘Somos siempre principantes’. Lo hizo invitado por el ya mentado Vasallo, que le animó a grabarlo para publicarlo en su sello, Galerna Records.
Esto nos hace reparar en cómo su carrera se fraguó a base de arreones temporales, a veces instigados por otros: del mismo modo que Joserra Senperena instigó el pack ‘1971’/‘Diarios’ y el ex-Duncan Dhu empujaría a doblar su esfuerzo con Amor a traición, fue su amigo De Lucas, con la idea de sacar partido a sus nuevos instrumentos electrónicos, el que impulsó el nacimiento de Deriva, su otro proyecto. Así llegaría en 1999 el electrorockero ‘Planes de fuga’, quizá el disco menos sólido de Rafa por el excesivo peso del componente tecnológico –a día de hoy suena, eso sí, como un cañón–, que dejaba las canciones en un segundo plano, aunque impulsaba un curioso espíritu de pseudo-MC en Berrio que ha envejecido regular. Cuatro años después, mantendría el nombre Deriva para publicar un ‘Harresilanda’ (“el nombre de la calle donde yo vivía por aquellos horribles años, en Fuenterrabía”) que, pese a ciertas pinceladas de sintetizadores en la producción de Iñaki, recuperaba su lado rockero más elegante, precedente de la madurez que llegaría con la etapa abierta en 2010 –aunque hace poco él decía de él que “no vale gran cosa”–.
Y, de nuevo, se puede encontrar una conexión entre ‘Paradoja’ (2015) –ruidosa reacción guitarrera a las acusaciones de sus amigos de haberse ablandado– y el aún reciente ‘Niño futuro’, aunque este, en realidad, sea más templado y cristalino que iracundo y desaliñado. Aunque se sabe que grabó varias canciones nuevas en los últimos meses –“unos valses”, al parecer– que podrían publicarse en algún momento, su disco del año pasado sería, en realidad, un magnífico epitafio artístico de Berrio, en cuanto a que pondera y condensa todas sus facetas con suma maestría, especialmente brillante en el plano lírico. Aunque lo melódico, “la canción”, eran cruciales para él, su cuidado por el léxico y las figuras poéticas le distinguían.
Como un posicionamiento estético, Berrio se esforzaba por destripar con la pericia de un forense la riqueza lingüística del español, empleando con ahínco palabras y expresiones en desuso que, sobre todo, parecían plantar cara a la mediocridad generalizada. Lo hizo, además, contraponiendo con mano maestra el romanticismo, la filosofía, la empatía con los outsiders y su fino humor ante la miseria humana, la decadencia y el cinismo. Sirva de ejemplo el desafiante corte que titula su última obra editada en vida, una imposible letanía que advierte a un nuevo nacido de la purrela y la gloria (sírvase cada cual de separarlas, al gusto) a la que tendrá que enfrentarse en su vida.
Recuperando mi discurso del inicio de este texto, el aura de “artista” de otra era de Rafael Berrio me imponía. Aún lo hace. Escribir sobre él siempre fue un reto que empujaba (y sigue haciéndolo) a escribir a la altura de lo descrito. Tengo la certeza de que no lo he logrado nunca, y no es falsa modestia. Pero la aspiración de intentarlo siempre fue un estímulo. Estar a la altura de sus poemas hechos música, sus canciones hechas poesía, es también un acicate (uno de los pocos que nos quedan, a decir verdad) para seguir esmerándose en esto. Él se ha ido demasiado pronto por culpa de un prosaico cáncer de pulmón, quizá en una aséptica y convencional habitación de hospital, del todo alejada de la glamurosa ignominia con la que él mismo fantaseó en canciones como ‘Las mujeres de este mundo’. Y nosotros nos quedamos aquí, sin él, más mediocres de lo que éramos antes. Pero nos ha dejado ocho discos repletos de canciones en las que sofocar nuestra mediocridad, que nos harán creernos por un momento mejores, como un espíritu de la bohemia de otro tiempo que nos visita para que aprendamos a valorar la vida a la que él, a pesar de su personaje, se aferraba.