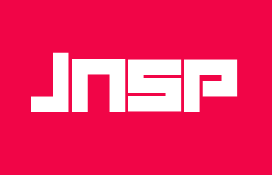Corría el año 1997: no era extraño entrar en garitos de Malasaña, Chueca y Lavapiés, las zonas más alternativas de la noche madrileña, y, entre minis de calimocho y en una nube de humo (de tabaco, y también de otras sustancias), escuchar de cabo a rabo ‘The Fat of the Land’, el tercer álbum de The Prodigy. Un disco que recordábamos entre los mejores de aquel año por su crossover de big beat y hechuras de rock de estadio que llevó a sus autores a lo más alto: ni Oasis, ni Blur ni The Chemical Brothers en sus momentos de mayor popularidad lograron alcanzar el número 1 de álbumes en Estados Unidos, como sí hizo aquel por entonces trío, del que Keith Flint era la cara más visible de lo más parecido al punk que se vivía en Reino Unido en dos décadas.
Corría el año 1997: no era extraño entrar en garitos de Malasaña, Chueca y Lavapiés, las zonas más alternativas de la noche madrileña, y, entre minis de calimocho y en una nube de humo (de tabaco, y también de otras sustancias), escuchar de cabo a rabo ‘The Fat of the Land’, el tercer álbum de The Prodigy. Un disco que recordábamos entre los mejores de aquel año por su crossover de big beat y hechuras de rock de estadio que llevó a sus autores a lo más alto: ni Oasis, ni Blur ni The Chemical Brothers en sus momentos de mayor popularidad lograron alcanzar el número 1 de álbumes en Estados Unidos, como sí hizo aquel por entonces trío, del que Keith Flint era la cara más visible de lo más parecido al punk que se vivía en Reino Unido en dos décadas.
Un tipo con dos crestas laterales de cabello, teñidas de verde o rojo a modo de demoníaca cornamenta, la cara repleta de piercings y una sombra de ojos negra desleída e ida totalmente de las manos, con la lengua permanentemente fuera de la cavidad bucal era el rostro de una generación decepcionada, esa “jilted generation” a la que apelaban The Prodigy en su segundo largo, el que supuso su despegue. Una generación post-grunge y post-acid de bajona, que encontró en la electrónica y las raves una nueva forma de dar rienda suelta a su descontento y su ira, para lo que se prestaba especialmente bien la música creada por Liam Howlett y Maxim, ese drum and bass verbenero en el que las baterías y los bajos eran mejor cuanto más gruesas. Parece imposible obviar que, mientras actuaban a las 6 de la mañana en la accidentada edición de Festimad 2005, una revuelta acababa con chiringuitos, contenedores y coches quemados en otra parte del recinto.
Y, por delante de ellos, esa suerte de súcubo en el que se convertía Keith en sus directos y vídeos inolvidables como el de ‘Firestarter’, aunque ya comenzaba a vislumbrarse el personaje, aún con una ondulada melena rubia y cara de buen chico, en los clips de ‘Poison’, ‘Voodoo People’ o ‘No Good (Start The Dance)’, del citado ‘Music for a Jilted Generation’ (1994). Pese a que apenas puso su voz a los trabajos del grupo en contadas ocasiones, Flint fue el alma espiritual y visual del proyecto, bailando y arengando a las masas en sus directos, y por descontado la imagen que ha acompañado y acompañará siempre al grupo de Essex, nacido después de que Flint conociera a Liam en una rave.
El carismático Flint, que llegó incluso a montar su propia banda con el cambio del milenio –un grupo de punk rock bajo su propio apellido con el que llegó a editar un álbum que pasó sin pena ni gloria por el mundo–, no era imprescindible para The Prodigy en el estudio: no participó en el reciente ‘No Tourists‘, si bien en su penúltimo álbum, ‘The Day Is My Enemy’, se implicó por primera vez en la composición. Pero su figura icónica, inherente a la estética del grupo, sí que se antojaba imprescindible: ¿quién no sentiría decepción al acudir a un concierto del grupo y no verle aparecer junto a Maxim y Liam? Últimamente había profundizado en su pasión por las motocicletas de alta cilindrada, creando su propia escudería, que incluso ha ganado algunas carreras del campeonato británico de Superbikes. Pero ni la música ni el motor han sido estímulo suficiente para mantener al diabólico Keih Flint en este mundo.